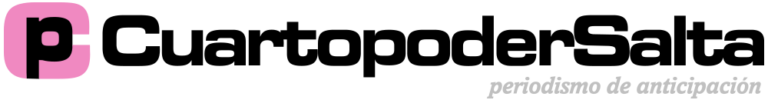Es una época, ésta, plena de dificultades. Estamos inmersos en una transición prolongada, demasiado prolongada, y por ello mismo carente de certezas. No sabemos hacia dónde vamos y tampoco si llegaremos a donde fuera que vamos. Una época difícil, incierta. En ese derrotero plagado de incertidumbres podríamos ubicar lo generado por una iniciativa legislativa de la Corte de Justicia local proponiendo al Poder Legislativo le dé sanción legal a un arancelamiento imaginado por ese tribunal dirigido a condicionar el acceso a la misma en queja por recursos mal denegados por tribunales inferiores. Ese arancelamiento pareciera que es en función de un supuesto exceso de trabajo como consecuencia necesaria de una también excesiva ola de presentaciones hechas ante el mismo, no del todo pulidas u ortodoxas. En ese contexto, imaginaron un arancel, tasa, o contribución obstativa a tales planteos como algo “conveniente” para “asegurar la seriedad y debido uso del remedio procesal” (sic).
Ese depósito previo que la Corte propone incluir en el art. 303 del Código Procesal, que regula el recurso de queja por recurso denegado, sería un reflejo de lo que estipula el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que establece un depósito previo, bastante salado desde ya, para acceder a la Corte Suprema Nacional.
Hubo diversos pronunciamientos respecto de esa iniciativa, algunos del Colegio de Abogados, otros de profesionales de la matrícula. También de legisladores y dirigentes políticos. Todos ellos profundamente fundados, aunque en verdad algunos más que otros, afirman la incompatibilidad de dicho arancel con los principios de nuestras Constituciones, Nacional y Provincial, así como con Convenciones Internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece el libre acceso a la justicia. Se cita en ese sentido la opinión de reconocidos y respetados juristas, como Daniel Sabsay, por ejemplo, o Andrés Gil Domínguez, todos contestes en cuestionar este tipo de iniciativas por el mismo defecto, esto es, obstar el acceso a la justicia.
Invocan también un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en causa caratulada “Cantos vs. Argentina” (2002), en la que se condenó al Estado argentino por violar el derecho de acceso a la justicia del denunciante argumentando que “cualquier norma o medida de orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, transgrede el derecho a la tutela judicial efectiva prevista por el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
A pesar de todos estos inconvenientes jurídicos apuntados, como dijimos absolutamente ciertos y fundados, y que llevarían sin hesitación alguna a suponer el rechazo de esta iniciativa legislativa, sin embargo, esta modernidad líquida que habitamos potenciada casi al infinito por el realismo mágico que nos rige, hace imposible saber qué es lo que van a hacer los legisladores, los creadores de normas, que las más de las veces responden a órdenes dadas por quién sabe qué intereses, por lo general ocultos. Por ello mismo es que, desechando cualquier dictado que pueda darme mi profesión de abogado, voy a tratar de argumentar por qué esa norma propuesta en el proyecto aludido no puede ser consagrada.
El argumento primario, más simple, es que la analogía con la Corte de la Nación para imponer una norma paralela, no es aplicable. La Corte nacional tiene cinco miembros, la Corte local nueve, capas geológicas que quedaron de anteriores gestiones de gobernadores pertenecientes al mismo partido que hegemoniza, sin control, el gobierno provincial hasta la actualidad. Todas esas capas son custodios de las espaldas de los que los nombraron, y quedan, como quien diría, “por las dudas”, ya que ni ellos saben qué hacer con los incorregibles de siempre. El argumento para sostener este excesivo número de nueve miembros fue que dividiéndose en salas iban a “agilizar” la gestión. Pues bien: agilícenla sin excusas. Para eso es que son nueve. Y si aún así el tiempo no les alcanza por el cúmulo de trabajo, reduzcan, en todo caso, los casi sesenta días que tienen de vacaciones al año y ocúpenlo en eso que es en definitiva su trabajo y para el que se les paga un muy buen sueldo. Y si aún así la cosa no camina y se siguen presentando recursos poco ortodoxos, enséñenles mejor a los egresados de la fábrica de abogados puesto que estimo que más de un juez presumirá de ser “profesor universitario”. Y recuerden, en definitiva, que aún antes de inaugurarse la fábrica, los donantes condicionaron su acto a que en ella se cursen carreras que hagan al desarrollo regional y, sin que se enojen los colegas, hasta ahora no atino a ver cómo los abogados tendrían tal virtualidad.
Ese depósito previo que la Corte salteña propone incluir en el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, como nuevo requisito de admisibilidad de las quejas es de 12 IUS, unidad arancelaria fijada para los honorarios profesionales de abogados y procuradores, y que equivale al 1% del sueldo neto de un juez de primera instancia con una antigüedad de ocho años. El valor de cada IUS es actualmente de $29.586, es decir, que el depósito previo para que se haga justicia ascendería a la suma de $ 355.032. El salario mínimo vital y móvil en nuestro país es hoy de $ 234.000, es decir, que no alcanzaría para pagar el arancel fijado. Con más del 60% de pobreza, en una provincia que dicen que es rica pero llena de pobres, es obvio que no a muchos habitantes les alcanzaría para pagar. Ello, sin contar a los trabajadores no registrados, en negro, que empardan en número a los que sí lo están. ¿Se dan cuenta al menos de lo que estamos hablando? No todos tienen los sueldos que cobra un juez de primera instancia con 8 años de antigüedad, cuyo monto surge de la simple operación aritmética de calcular que el IUS, que sirve de base para el arancel, está en $29.586, esto es, el 1% del sueldo de ese juez.
Otro argumento podría ser sacado de las facetas sociológicas de la economía. En efecto, es sabido que toda oferta genera su propia demanda, es la conocida en economía como Ley de Say, por Jean Baptiste Say. Está claro que teniendo en nuestra provincia una fábrica de abogados no sólo ellos han de proliferar sino que su sobreoferta habrá de generar su propia sobredemanda, lo que implicaría un incremento de la litigiosidad por el simple hecho de que de algo tienen que vivir. Ahora bien, ese dato de la mayor litigiosidad, si se quiere inducida por la sobreoferta aludida, no debería ser soportado por los justiciables, es decir, por aquellos que en definitiva son los que padecen esa mayor litigiosidad inducida, sino por los responsables de esa situación, no por las víctimas. No olvidemos que el sueldo de los jueces se cubre con los impuestos que pagan los justiciables, es decir, las propias víctimas de este despistado proyecto, ya que los emolumentos de ellos, por otro de los privilegios que los adornan, están libres del pago de impuestos directos.
Sería interesante que aquellos que pueblan el Estado salgan del frasco y empaticen con el esfuerzo que hacen los que soportan sobre sus espaldas al mismo. En algún momento el hartazgo va a llegar, si es que no llegó ya.