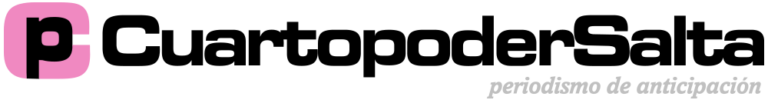En esta nota intentamos recordar a el ex gobernador de Salta. Su obra más conocida, “El Diablito del Cabildo”, fue publicada en 1946. No es una novela. Tampoco un ensayo. Es un acto de fe en la memoria.
En una casa de techos altos, en la calle Mitre al 331, en la ciudad de Salta, vivía un hombre que había sido muchas cosas y que, a los 54 años, decidió ser una más: conversador de fantasmas. El hombre se llamaba Ernesto Miguel Aráoz. Había nacido en 1891, había estudiado derecho en la Universidad de Buenos Aires y había vuelto a su tierra con un título, una biblioteca, una cierta nostalgia elegante y una convicción: la política podía ser también una forma de literatura.
Fue legislador, ministro, diputado nacional, vicegobernador y finalmente gobernador, cuando Abraham Cornejo, su compañero de fórmula, murió en ejercicio. No fue un gobierno largo, ni particularmente recordado. Duró desde diciembre de 1941 hasta junio de 1943, cuando un golpe militar sacudió la estructura conservadora del país. Seis días después, su lugar fue ocupado por un interventor de facto. Aráoz, hombre de silencios y de biblioteca, supo que el tiempo de los discursos había terminado. Volvió a su casa. Y empezó a escribir.
Ese retiro no fue derrota. Fue metamorfosis. En su estudio —al fondo, donde el olor a cuero viejo y papel seco era más fuerte—, el exgobernador se sentó a dialogar con un demonio. No con uno metafórico, no con los de la política ni los del alma. Con uno real. De hierro. El Diablito del Cabildo: una veleta forjada que coronaba la torre más simbólica de Salta.
De ese diálogo nació su obra más conocida. “El Diablito del Cabildo” fue publicada en 1946. No es una novela. Tampoco un ensayo. Es un acto de fe en la memoria. Aráoz, en voz de un periodista imaginario —Esperideo Tintilay—, le da voz a esa figura de hierro oxidado. Y el diablito habla. Habla del pasado salteño, de sus guerras civiles, de sus hipocresías, de sus gestos heroicos y sus miserias. Lo hace con ironía, con ternura, con furia a veces. Como si Aráoz supiera que hay verdades que solo los objetos pueden contar, porque los hombres, con sus ambiciones y sus pactos, a veces callan demasiado.
El libro no fue un éxito editorial. Tampoco fue un escándalo. Fue, como el propio Aráoz, una rareza: un texto que no se parecía a nada, escrito por alguien que se parecía demasiado a todo. Un político que escribía. Un escritor que había sido político. Un abogado que leía a Gorriti y a Concolorcorvo mientras el país se incendiaba a su alrededor.
Quienes lo conocieron dicen que hablaba poco, pero que escribía con una pasión meticulosa. Que no levantaba la voz, pero que su mirada, cuando se enojaba, se volvía dura como la piedra. Dicen que no hablaba de su paso por el poder, como si ese episodio fuera parte de otra vida. Y que solo se entusiasmaba cuando hablaba de historia. O de poesía. Su hijo, Raúl Aráoz Anzoátegui, fue un poeta reconocido, tal vez criado entre las mismas sombras de Salta que su padre quiso iluminar con palabras.
Ernesto Aráoz murió en Buenos Aires, en 1971. Algunos dicen que el 4 de marzo. Otros, que el 6. Como si hasta el final, el hombre hubiera querido dejar una grieta para el mito. Para el relato. Para el olvido, que a veces también necesita ser discutido.
Hoy, su nombre apenas figura en las listas de gobernadores. A veces ni eso. Pero el Diablito del Cabildo sigue ahí, girando con el viento, como si todavía escuchara la voz de ese hombre que, en la soledad del estudio, supo entender algo esencial: que los verdaderos testigos de la historia no son los que la protagonizan, sino los que la recuerdan.