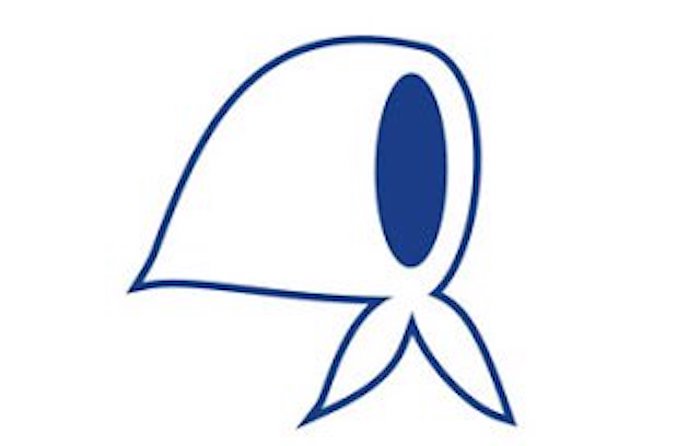Por Franco Hessling
¿Qué se pone en juego cuando se discuten los pañuelos pintados en símbolo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo? ¿Hay algo más allá del negacionismo y la insistencia en desconocer el carácter genocida de la última dictadura cívica, eclesiástica y militar? Subyacen discusiones que podrían presentarse como tangenciales aunque ocupan páginas en diarios y semanarios, y aire en radio y televisión, como la del aprovechamiento del espacio público. El eje se ha puesto en la propiedad, a quiénes les pertenece el espacio público.
Primero que nada, digamos que la división entre lo público y lo privado se remonta a sociedades occidentales antiguas, como la griega, pero ha ido complejizándose al calor de nuevas situaciones de expresión, por ejemplo llevando los márgenes de lo público al entorno digital. Entonces, confluyen en mecánica alternante -a veces como complemento y a veces como disputa-, dos aspectos de la organización social democrática: la libertad de expresión y el espacio público.
La secuencia de hechos en torno a los pañuelos pintados, que se vive en Salta por estos días, deja al descubierto que esas tensiones entre aspectos democráticos se generan por una mirada de clase: las viejas oligarquías, sean las alcurnias mismas o las instituciones que las representan, refutan la libertad de expresión utilizando como argumento la propiedad sobre el espacio público, en detrimento de las manifestaciones populares que se habían creado, justamente, al calor de consensos sociales que permiten fantasear con una Argentina del Nunca Más.
Se sabe que la libertad de expresión, distinto a lo que sucede con la propiedad sobre el espacio público, es un derecho humano fundamental, tal cual lo consagran la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Unesco (1948) y el Pacto de San José de Costa Rica (1969). Más allá de lo que la ley determina, el tema específico de los pañuelos evidencia principalmente la revitalización del pensamiento anti-democrático en contra de una disposición social del país, un acuerdo implícito, sintetizado en la consigna de preservar la Memoria, entendida como acumulación colectiva del ser nacional. Despintarlos fue ir contra la memoria como actitud patriota para que no se repitan genocidios contra los y las agitadores/as que organizan a las y los explotados, las y los oprimidos, en fin, a las mayorías.
Los símbolos que evocan la lucha pacífica de las Madres y Abuelas, de una u otra forma, son emblemas de la síntesis de un costoso siglo XX en términos de abusos estatales, dictaduras militares, acciones parapoliciales y tendencias a la persecución organizada de quienes tienen proyectos de lucha. Los pañuelos son la iconografía de un balance que desde 1983 se había defendido como incuestionable: que Nunca Más hubieran genocidios ni terrorismo de estado, que se atendieran los derechos humanos, históricos y presentes.
Ciertamente, los gobiernos democráticos no hicieron todos los esfuerzos posibles para que ese consenso social de la memoria colectiva se petrificara hasta volverse irrompible. Alfonsín tuvo sus reparos con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Menem indultó a las jerarquías militares y el kirchnerismo, aun con un promisorio trabajo en materia de juzgamiento a genocidas y recuperación de la historiografía revisionista, impulsó la reconciliación con las FFAA erigiendo a un extorturador como responsable de las milicias, César Milani.
El consenso social contra los genocidios y mecanismos de terrorismo de estado había sido sedimentado sin volverse totalmente sólido, dándole la chance a Cambiemos de ir erosionándolo lentamente. Una vez en el Gobierno de la Nación, y también en del Buenos Aires y la CABA, el oficialismo introdujo discursos -el número de desaparecidos- y medidas -libertad a genocidas- tendientes a revitalizar las viejas y yanquis hipótesis de guerra sucia y dos demonios. Al tiempo que vapuleaban ese consenso social arraigado, aunque no enraizado, en la memoria colectiva, desde Cambiemos actualizaron en hechos concretos las doctrinas del enemigo interno -mapuches y luchadores sociales- y la seguridad nacional chovinista, punitivista y xenófoba -criminalización de la pobreza y las colectividades que habitan el país-.
La libertad de expresión de quienes entienden que es urgente detener la erosión de ese consenso social impulsó la campaña para pintar la insignia de las Madres y Abuelas. No se trata de cualquier apropiación masiva del espacio público, realmente eso no es lo que incordia a la oligarquía local y nacional -y a quienes adoptan su pensamiento de clase-, se trata de una acción consciente por fortalecer el consenso social que este gobierno pretende derruir. La reacción contra esa manifestación popular, más sectorizada y oscurantista que las pintadas, no tiene que ver ni con la apropiación del espacio público ni con la defensa de monumentos o sitios históricos, obedece, en cambio, a una aversión por los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, propia de quienes, todavía con delirios medievales, consideran desvergonzadamente que hay humanos/as más valiosos/as que otros.
La compulsa está abierta y requerirá redoblados esfuerzos, no están en juego aspectos meramente coyunturales, con los pañuelos pintados se pone sobre el tapete que el ideal de Nunca Más está vivo como acuerdo de la memoria de un país. Los pañuelos se volverán a pintar, se reproducirán como esporas que blinden con libertad de expresión el consenso contra cualesquiera formas de genocidio y terrorismo de estado. Nunca Más.